Las obras de la narrativa romántica se pueden agrupar en tres grandes categorías:
* La novela histórica: recordad que los románticos adoraban alejarse de la realidad, apostando, para ello, por lugares lejanos tanto en el espacio como, sobre todo, en el tiempo. Es por eso que este movimiento impulsará el estudio de la Historia, especialmente de la Edad Media, que les resultaba fascinante. Del mismo modo, se escribirán las primeras novelas históricas, en las cuales se mezclaban personajes y situaciones reales con otros ficticios, lo que daba verosimilitud a sus relatos. La ambientación se cuidaba al detalle, siendo estos novelistas unos auténticos expertos en documentación histórica. El escocés Walter Scott, con obras como Ivanhoe, inició este género, que en España tuvo su eco en las novelas Sancho Aldaña, de José de Espronceda; El doncel de don Enrique el Doliente, de Mariano José de Larra; y El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco.
* La narrativa fantástica y de terror: si algo apasionaba a la gente en el siglo XIX era, sin lugar a dudas, todo lo relacionado con los espíritus y el folclore. Pese a que esta centuria supuso un punto de inflexión definitivo en el desarrollo de las ciencias y la escolarización de los niños, la sociedad seguía obsesionada con los misterios del Más Allá. De ahí que uno de los géneros narrativos más consumidos fueran los cuentos y las novelas de miedo. En ellas, lo real se mezclaba con lo sobrenatural, otorgando una verosimilitud que permitía al público meterse en la historia y creerse que pudiera ser cierta. La inglesa Mary Shelley (creadora del monstruo de Frankenstein) y el estadounidense Poe fueron sus principales exponentes internacionales. En España, brilló con luz propia Gustavo Adolfo Bécquer con sus Leyendas, publicadas en periódicos madrileños como El Contemporáneo y La América. En sus Leyendas Bécquer transportaba al lector a la España medieval, donde sus personajes sufrían un destino adverso por culpa del amor y la intervención de elementos fantasmagóricos o divinos. Al igual que en sus Rimas, Bécquer luce aquí su tradicional estilo basado en la sencillez y la naturalidad.
* Los artículos de opinión: como ya se ha comentado, la prensa se convirtió en este siglo en un pilar fundamental de la sociedad. Sin embargo, se carecían de los medios necesarios para conseguir una gran cantidad de noticias en poco tiempo (el telégrafo y el teléfono aparecerían mucho más tarde). Por ese motivo, se rellenaban las páginas con cuentos literarios y, sobre todo, artículos de opinión. Estos nada tenían que ver con los de hoy día: eran mucho más extensos y lucían un marcado carácter literario. Sus firmantes, eso sí, criticaban en ellos diferentes temas de actualidad, tanto políticos como, sobre todo, sociales, lo que los obligaba, en muchas ocasiones, a esconderse bajo pseudónimos (ante la posibilidad de ser detenidos o incluso condenados por sus palabras).
Se podría decir que estos artículos eran herederos directos del ensayo ilustrado, pues su objetivo era el mismo: exponer con ironía las deficiencias de la sociedad para reformarla y mejorarla. Ahora bien, mientras que los ilustrados empleaban un estilo sencillo y directo, los románticos se decantaban por un lenguaje algo más complejo, con abundantes recursos literarios. Del mismo modo, mezclaban el ensayo con el cuento y no se centraban tanto en los grandes problemas de España como en las costumbres y los vicios de la sociedad. Destacaron como articulistas varios nombres (Ramón Mesonero Romanos, Serafín Estébanez Calderón), pero el más importante, sin duda, fue Mariano José de Larra.
Nacido en Madrid, Larra fue una de las figuras más reconocidas de la prensa y la política del primer tercio del siglo XIX en España. Fue amigo de Espronceda y admirador del ilustrado José Cadalso, cuyo estilo trató de imitar en sus artículos de costumbres, que firmaba bajo los sobrenombres de Duende, El pobrecito hablador y, muy especialmente, Fígaro. Critica, por supuesto, diversas cuestiones políticas del momento (como el carlismo, la pena de muerte o la censura); pero se centró más que nada en la forma de ser de los españoles, a la que culpaba de los males del país. Sirva como ejemplo este fragmento de uno de sus artículos más conocidos, Vuelva usted mañana:
Un extranjero de estos
fue el que se presentó en mi casa, provisto de competentes cartas de
recomendación para mi persona. Asuntos intrincados de familia, reclamaciones
futuras, y aun proyectos vastos concebidos en París de invertir aquí sus
cuantiosos caudales en tal cual especulación industrial o mercantil, eran los
motivos que a nuestra patria le conducían.
Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró
formalmente que pensaba permanecer aquí muy poco tiempo, sobre todo si no encontraba
pronto objeto seguro en que invertir su capital. Pareciome el extranjero digno
de alguna consideración, trabé presto amistad con él, y lleno de lástima traté
de persuadirle a que se volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente
trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admirole la proposición, y fue
preciso explicarme más claro.
-Mirad -le dije-, monsieur Sans-délai -que así se llamaba-; vos venís
decidido a pasar quince días, y a solventar en ellos vuestros asuntos.
-Ciertamente -me contestó-. Quince días, y es mucho. Mañana por la mañana
buscamos un genealogista para mis asuntos de familia; por la tarde revuelve sus
libros, busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis
reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquél me
dé, legalizadas en debida forma; y como será una cosa clara y de justicia
innegable, al tercer día se juzga el caso y soy dueño de lo mío. En cuanto a
mis especulaciones, en que pienso invertir mis caudales, al cuarto día ya habré
presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en
el acto, y son cinco días; en el sexto, séptimo y octavo, veo lo que hay que
ver en Madrid; descanso el noveno; el décimo tomo mi asiento en la diligencia,
si no me conviene estar más tiempo aquí, y me vuelvo a mi casa; aún me sobran
de los quince cinco días.
Al llegar aquí monsieur Sans-délai traté de reprimir una carcajada que me
andaba retozando ya hacía rato en el cuerpo, y si mi educación logró sofocar mi
inoportuna jovialidad, no fue bastante a impedir que se asomase a mis labios
una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban
al rostro mal de mi grado.
-Permitidme, monsieur Sans-délai -le dije entre socarrón y formal-,
permitidme que os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de
estancia en Madrid.
-¿Cómo?
-¡Oh!, los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la
costumbre de hablar mal siempre de su país por hacerse superiores a sus
compatriotas.
-Os aseguro que en los quince días con que contáis, no habréis podido
hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitáis.
Amaneció el día siguiente, y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo
cual sólo se pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido: encontrámosle por fin, y el buen señor,
aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que necesitaba
tomarse algún tiempo; instósele, y por mucho favor nos dijo definitivamente que
nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días. Sonreíme y marchámonos.
Pasaron tres días; fuimos.
-¿Qué día, a qué hora se ve a un español? Vímosle por fin, y «Vuelva usted
mañana -nos dijo-, porque se me ha olvidado. Vuelva usted mañana, porque no
está en limpio».
A los quince días ya estuvo; pero mi amigo le había pedido una noticia del
apellido Díez, y él había entendido Díaz, y la noticia no servía. Esperando
nuevas pruebas, nada dije a mi amigo, desesperado ya de
dar jamás con sus abuelos.
No paró aquí; un sastre tardó veinte días en hacerle un frac, que le había
mandado llevarle en veinticuatro horas; el zapatero le obligó con su tardanza a
comprar botas hechas; la planchadora necesitó quince días para plancharle una
camisola; y el sombrerero a quien le había enviado su sombrero a variar el ala,
le tuvo dos días con la cabeza al aire y sin salir
de casa.
Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando
faltaban, ni respondían a sus esquelas. ¡Qué formalidad y qué exactitud!
Finalmente, después de medio año largo, si es que puede haber un medio año
más largo que otro, se restituyó mi recomendado a su patria maldiciendo de esta
tierra, y dándome la razón que yo ya antes me tenía, y llevando
al extranjero noticias excelentes de nuestras costumbres; diciendo sobre todo
que en seis meses no había podido hacer otra cosa sino «volver siempre mañana»,
y que a la vuelta de tanto «mañana», eternamente futuro, lo mejor, o más bien
lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse.
¿Tendrá razón, perezoso lector (si es que has llegado ya a esto que estoy
escribiendo), tendrá razón el buen monsieur Sans-délai en hablar mal de
nosotros y de nuestra pereza? Dejemos esta cuestión para mañana, porque ya
estarás cansado de leer hoy: si mañana u otro día no tienes, como sueles,
pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo, y pereza de abrir
los ojos para hojear las hojas que tengo que darte todavía, te contaré cómo a
mí mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho más, me ha sucedido muchas
veces, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras causas. Y da
gracias de que llegó por fin este mañana que no es del todo malo: pero ¡ay de
aquel mañana que no ha de llegar jamás!
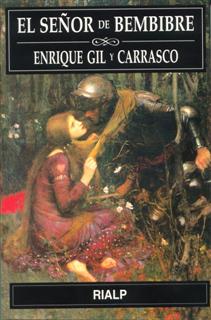
.jpg)



No hay comentarios:
Publicar un comentario